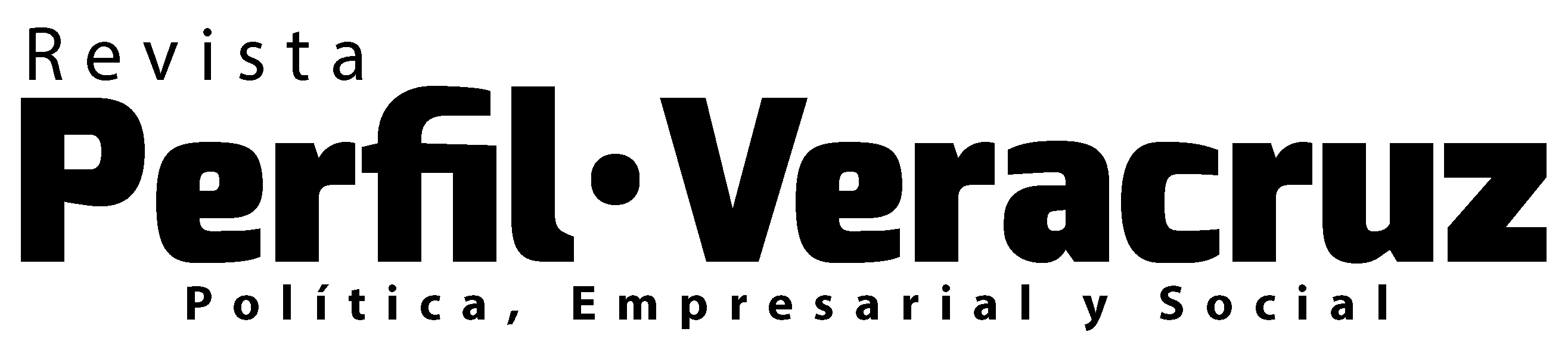La próxima semana se cumplirán dos años desde que nos dejó físicamente mi hermano Gala. Dos años de un dolor apagado pero constante y de una ausencia que sobrellevamos más o menos bien, aunque en el fondo es imposible de asimilar por completo.
Mi familia y yo nos sumamos a millones de mexicanas y mexicanos que este fin de semana honramos a nuestros difuntos. En nuestro caso, los visitamos en el panteón de Hueyapan de Ocampo, donde además de Gala están mi abuelita y otros parientes queridos.
La más reciente, mi tía Benita, la mejor cocinera de frijoles con arroz y salsa de papaloquelite del mundo. Mi entrañable Gallo Gallina, como le decíamos cuando éramos chamacos y que apenas tendrá dos meses de haberse ido.
Ahí están, en el mismo panteón de nuestra tierra en que la ley de la vida indica que algún día, cuando Dios diga, descansaremos los demás.
Es cierto que recordar a veces duele, porque el recuerdo llega de pronto, como una punzada que aparece, unas veces activada por un detonador (una palabra, un chiste, una foto) y otras veces venida de la nada.
Pero también es cierto que, de alguna manera, recordar también nos alegra. Y, estoy seguro, los alegra también a ellos, que se saben recordados, que se saben vivos en nuestra memoria.
Nos alegra cantar las mismas canciones que ellos cantaban, nos alegra reunirnos con gente que los amaba, nos alegran las anécdotas (que en mi familia llenarían más de un libro), nos alegra saber que cuando sea nuestro turno alguien pensará en nosotros, nos llevará esa música y comerá junto a nuestro lugar de reposo.
Fue un buen día de muertos. Fue una fiesta.
La muerte, que nos separa de unos, nos une más con otros. Y en esa unión seguimos vivos todos.